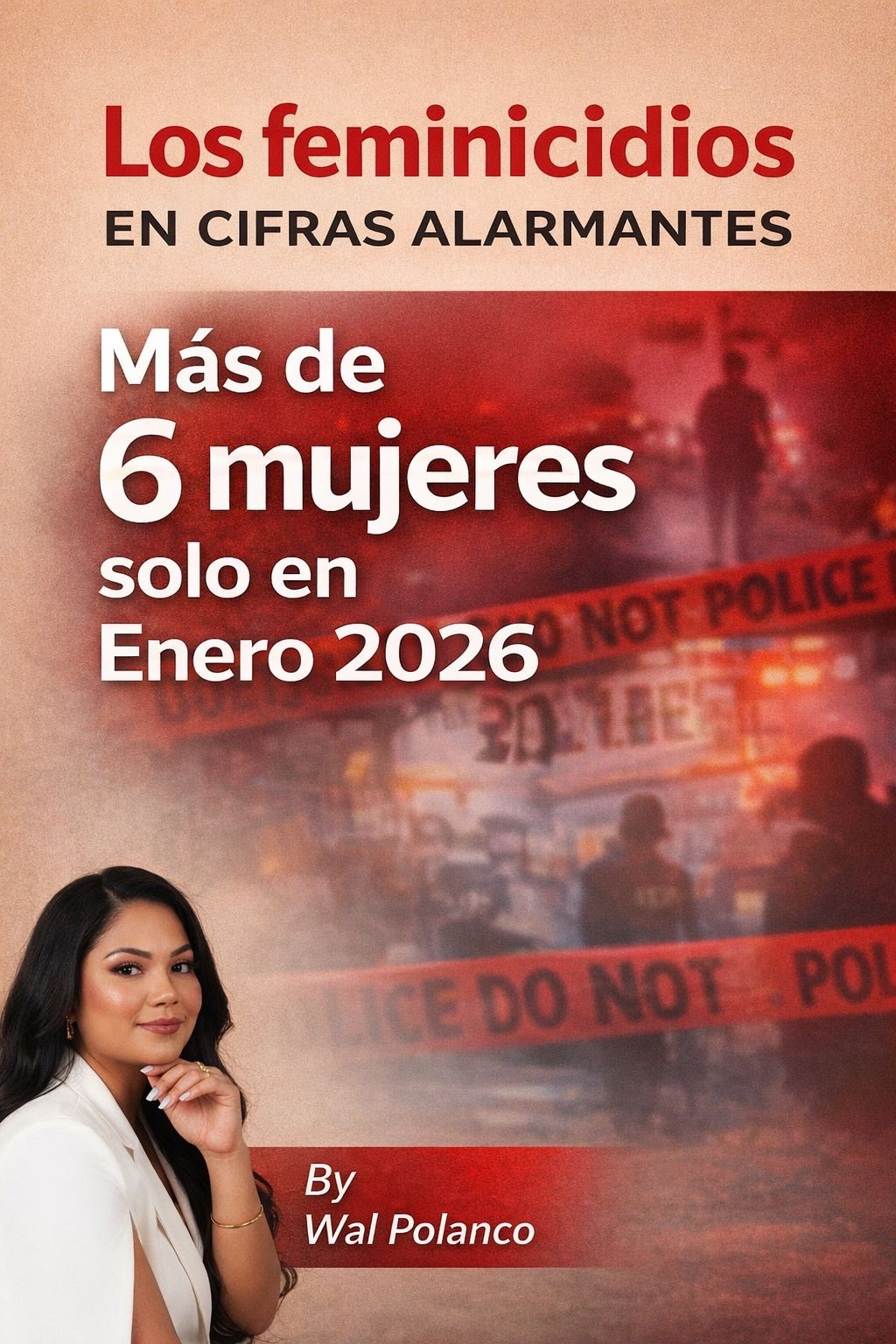Por Constancio Cassá
Hay épocas que no se marchan, aunque la vida siga su curso y los calendarios se desvanezcan en las paredes. A veces pienso que los años más felices de mi vida comenzaron cuando tenía apenas catorce años, en aquellos días en que el mundo parecía tan grande y al mismo tiempo tan nuestro.
Fue una época de libertad y descubrimiento, de caminos interminables entre los parajes y montañas entre San Juan de la Maguana, Bonao, Jarabacoa y San José de Ocoa. Pero el punto de partida, el corazón de todo, siempre fue Constanza.
Constanza… un lugar único en el Caribe. Un valle enclavado en el corazón de la Cordillera Central, a mil doscientos metros sobre el nivel del mar. Su clima, su luz y su aire tienen algo distinto, casi mágico. Allí la neblina desciende como un manto de nostalgia, los pinares susurran al viento, y las montañas parecen custodiar los recuerdos de quienes las aman.
Desde que tenía cuatro años, cuando mis padres construyeron nuestra casa de veraneo, Constanza se convirtió en mi refugio, en el paisaje más fiel de mi memoria. Desde allí partíamos, a veces a pie y otras sobre los lomos de los mejores mulos del valle —los de la familia Suriel, sin duda— hacia esas travesías que aún hoy, a mis casi setenta y tres años, se me aparecen en sueños con una claridad que me duele y me alegra a la vez.
Éramos un grupo de almas aventureras, unidas por la juventud, la camaradería y ese amor simple por la naturaleza. Mi compadre Félix, Pedro, Mota, Memelo y Juan Suriel; Meison Rosado; Ramón Valdez; Tocayo y Turco López; Maximino; José Ramón Jimenez; Santos Ferreras; José Quéliz… nombres que todavía resuenan en mi memoria como si los estuviera llamando para otra partida al amanecer.
Muchos de ellos ya se han ido —idos a destiempo, como suele decirse— y los que aún quedan, el tiempo los ha golpeado con la misma rudeza con que soplaba el viento frío en los altos de la cordillera. Yo, que era el más joven, soy ahora el que los recuerda a todos.
Qué días aquellos. Caminábamos por trillos entre grandes pinares, bordeando ríos de aguas tan cristalinas que el fondo era un espejo del cielo. La vegetación nos envolvía con su aroma a tierra viva, y los cantos del jilguero, ese flautista de la montaña, nos acompañaba con su trino musical. Las mariposas se nos desplazaban por delante entre los rayos del sol, y cada curva del camino guardaba una historia: una cacería, una broma, un silencio compartido frente a la inmensidad del paisaje.
Fueron muchos los viajes que realizamos, y entre uno de los más recordados están aquellos que nos llevaban, tras cinco horas a lomo de mulo, hasta las aguas termales carbónicas de La Tina. Allí, en medio de la soledad montañosa, se encontraba una pequeña poza de unos cuatro metros cuadrados y apenas cincuenta centímetros de profundidad, con un fondo limpio y agradable de pequeñas piedrecitas. Está ubicada a orillas del río Guayabal, y pasábamos largas horas sumergidos, conversando y disfrutando de los chorros de agua caliente que brotaban de los huecos de las piedras de su alrededor. En ocasiones salíamos de las aguas humeantes de La Tina para zambullirnos en las frías corrientes del Guayabal, una experiencia tan extrema como deliciosa, que nos dejaba el cuerpo con una sensación de ligereza y calma.
En muchos de los viajes a La Fortuna, Las Cañitas o Padre Las Casas, debíamos cruzar el río Grande una y otra vez, a veces hasta treinta veces, haciendo paradas en las grandes pozas para deleitarnos bañándonos en sus aguas frías y cristalinas. Con frecuencia nos encontrábamos con José Díaz, alias El Largo; Juanito López; Antolín; Ramón Antonio; Checo Rosado; o con Ciriaco, quienes hacían gala de sus habilidades con la atarraya, pescando dajaos y lisas, y nos quedábamos con ellos hasta saciar nuestro apetito con el pescado fresco que cocinábamos a orillas del río. Se hicieron tan conocidos en la zona que hasta se les compuso una décima popular que aún recuerdo como iba:
Ya los pejes están contentos,
los del Corbano pa’ya,
porque Checo está en la cama
con una pata hinchá
y ya no puede atarrayá,
ni subir a Yaquesillo.
Los pejes están escondidos,
los grandes y los pequeños,
porque los del Limoncito
los pesca José el de Eugenio.
Ya los pejes están tan bronco
que huyen como demonio,
porque en la Boca de los Caños
los acecha Ramón Antonio.
Los pejes están escondidos
y huyen como las lisas,
porque en el Paso de Pillán
tiene Ciriaco la brisa.
Los viajes los planeábamos con entusiasmo, sentados en alguno de los bares del pueblo que quedaban frente al parque, como el de Tony Hidalgo y su esposa Ana Abreu, que era atendido por Pedrito; o el Fernandito, cuyo propietario era Fernando Despradel y que después fue el Anacaona bar, siempre con unos tragos sobre la mesa y con la música de la vellonera que marcaba el ritmo de nuestras conversaciones. Allí nacían las rutas, las ideas, las risas. Allí se tejían las amistades que me marcaron para siempre.
En esas andanzas llegamos a conquistar la cumbre más alta del país, el majestuoso Pico Duarte, de 3,175 metros y La Pelona con una altitud similar, a los que subimos por sus cuatro vertientes, pasando por la sabana Los Macuticos, y los valles de Bao y el Tetero. Cada ascenso fue una hazaña distinta, una prueba de fuerza y compañerismo, pero sobre todo una comunión con la naturaleza que pocos llegan a experimentar. Desde allá arriba, con las nubes a nuestros pies, sentíamos que el mundo era nuestro y que la vida era un regalo infinito.
Con el tiempo, mi hijo José Ramón se unió a nosotros, y verlo cabalgar junto al grupo fue como cerrar un círculo, como si las montañas me devolvieran algo de mi propia juventud.
Durante dos años nos dedicamos a recorrer a fondo cada una de las veinte y tantas sabanas que conforman el altiplano de Valle Nuevo, ese vasto escenario de belleza y misterio cubierto por grandes pinares y una gramínea que llamamos pajón, la cual le otorga a cada sabana un aspecto diferente y esplendoroso. En algunos inviernos, aquellas sabanas aún se cubren de escarcha, un espectáculo casi irreal en nuestro Caribe tropical. En esos años de exploración se nos unió otro compadre constancero, Teruki Waki, quien aportó su entusiasmo, su conocimiento del terreno y su espíritu alegre, convirtiéndose en un compañero inseparable de aquellas largas travesías. Valle Nuevo es el centro volcánico más grande del país, enclavado a más de 2,200 metros de altura. En su entorno se levantan montañas entre las más imponentes de la República Dominicana: Alto Bandera (2,856 metros), La Chorreosa (2,662 metros), Monte Tina (2,630 metros), La Puerca Amarilla (2,283 metros), entre otras que conocimos palmo a palmo, respirando su aire puro y disfrutando de su silencio.
Pero los años pasan, y uno aprende que la alegría también puede doler. Hoy, en la quietud de mi casa en Santo Domingo, me encuentro a menudo en silencio, y no hay un solo día que no regrese en pensamiento a aquella época dorada. Me veo otra vez entre los caminos, escucho las voces de mis amigos y el eco de sus risas mezcladas con el viento de la montaña.
Y aunque la soledad tenga su peso, también me acompaña la gratitud. Porque no todos tienen la dicha de haber vivido años tan llenos, tan verdaderos, tan cargados de humanidad.
Aquellos días fueron el alma de mi vida, y mientras los recuerde, seguirán siendo míos.