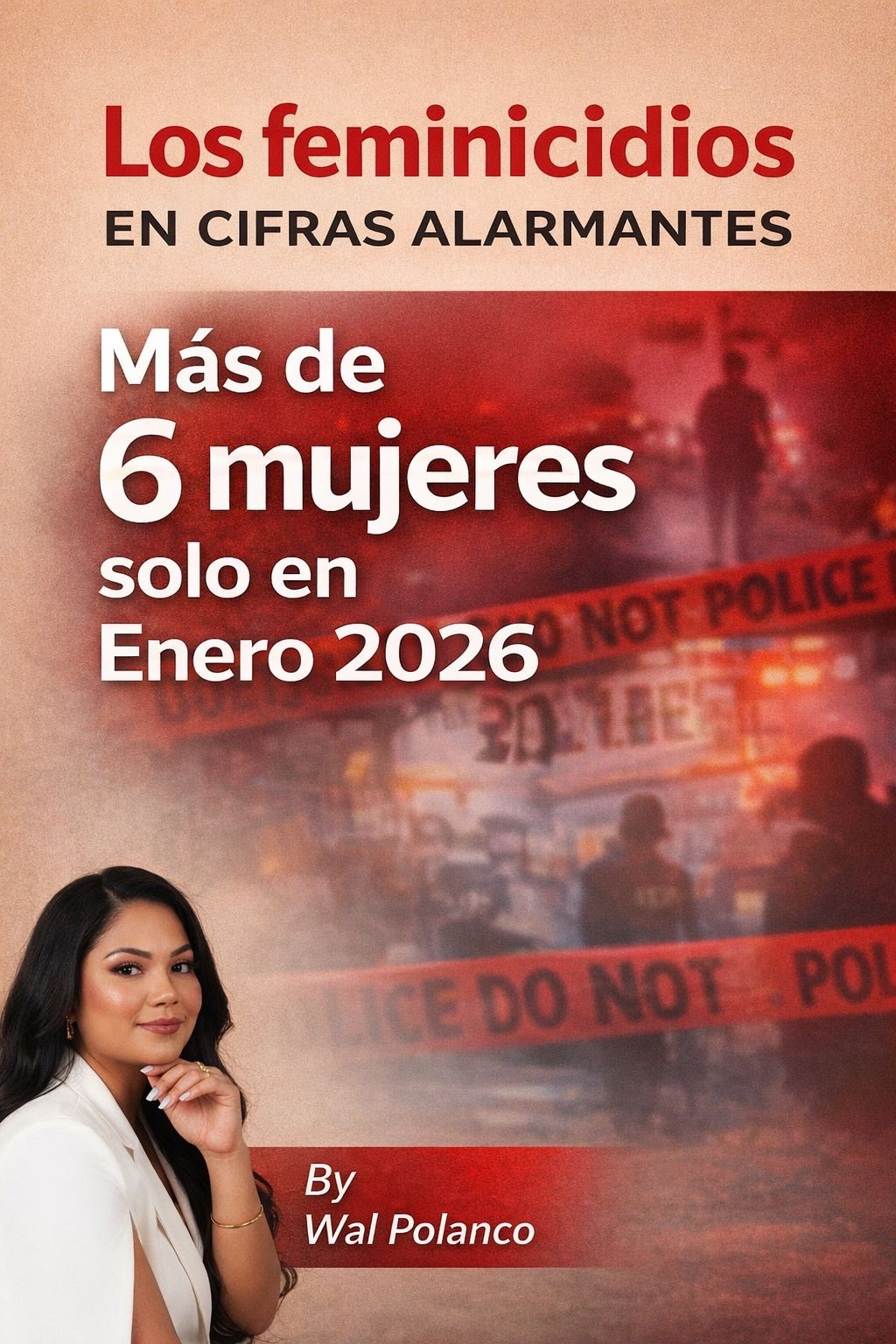Nadie debería rogar por enseñar. Sin embargo, aquí educar se ha convertido en un acto de fe. En un país que ha sostenido públicamente —y como referencia nacional— el compromiso del 4% del PIB para fortalecer la educación, ser maestro sigue pareciéndose más a un reto que a un reconocimiento. Mientras el discurso institucional habla de calidad y desarrollo, miles de educadores —formados, habilitados y llenos de vocación— esperan en silencio una oportunidad que no termina de materializarse. Y ese silencio pesa: porque no es el silencio de la pereza, es el silencio de la espera. Un país que no confía en sus maestros termina desconfiando de su propio futuro.
El llamado concurso de oposición docente nació como una señal de transparencia: seleccionar por mérito y no por cercanía. La evaluación, por sí misma, no es el problema. Lo que duele es cuando la evaluación deja de ser un puente y se convierte en un laberinto: cuando la ruta no es clara, cuando los plazos no obligan, cuando la elegibilidad no conduce de forma verificable al nombramiento, y cuando el candidato termina sintiendo que debe demostrar una y otra vez lo que ya acreditó en el sistema que lo formó. Maestros con títulos universitarios, con cum laude, con maestrías, con prácticas y capacitaciones, continúan fuera del aula pública por una combinación de trámites, disponibilidad de plazas poco trazable y decisiones que, en la percepción social, no siempre se explican con criterios objetivos. Y mientras tanto, las aulas no esperan: se llenan de niños, se llenan de necesidades, se llenan de futuro sin guía estable.
Conviene poner orden conceptual, porque ahí nace gran parte de la frustración. La formación universitaria debería garantizar base teórica y práctica; la habilitación debería confirmar que se cumplen condiciones mínimas para ejercer; el concurso debería organizar el ingreso con criterios comparables; y el nombramiento debería ser la consecuencia lógica, oportuna y verificable de haber cumplido lo anterior. Cuando esas piezas se desconectan, el maestro deja de ser un profesional en tránsito hacia el servicio público y pasa a ser un expediente que envejece. No es solo una injusticia individual: es un mensaje social. Es decirle al que estudió “todavía no”, al que se habilitó “todavía no”, al que aprobó “todavía no”. Es convertir la vocación en una fila.
La contradicción es dolorosa: el Estado invierte recursos en formar maestros, pero luego duda de su propia inversión. Si la preocupación central es la calidad de la formación, el foco no debe colocarse en el egresado como sospechoso, sino en el sistema que lo formó: acreditar programas, fortalecer prácticas supervisadas, elevar estándares de ingreso, mejorar la tutoría y la evaluación pedagógica real. Lo que no puede seguir ocurriendo es que el docente cargue, después de cumplir cada requisito, con una desconfianza estructural que lo trata como si su vocación necesitara un sello adicional para existir. Porque cuando el mérito se vuelve sospechoso, la institucionalidad se vuelve frágil. Y cuando la institucionalidad se vuelve frágil, el país entero paga la factura.
En países donde la educación es prioridad real —como Finlandia, Canadá o el Reino Unido— el camino es exigente, sí, pero es distinto: se centra en formación rigurosa y certificación profesional, y luego la plaza se obtiene por procesos de contratación con criterios claros, no por un Concurso Nacional de Oposición que convierta el acceso en una espera interminable. Aquí, en cambio, el docente debe seguir demostrando lo que ya demostró, como si la vocación necesitara un sello adicional para ser válida. Como si enseñar fuera un favor que se concede y no un servicio público que se organiza.
Mientras tanto, la realidad escolar presiona. Aun reconociendo que las necesidades varían por territorio, nivel y especialidad, de manera recurrente se reportan brechas de docentes en determinados ámbitos; las matrículas crecen; y hay centros donde el personal debe cubrir múltiples asignaturas, con recursos limitados y sin suficientes apoyos complementarios. En paralelo, miles de docentes habilitados aguardan. Y aun cuando la disponibilidad de plazas sea un factor real en determinados momentos y territorios, eso no justifica la ausencia de plazos, de reglas claras y de planificación que evite que el déficit conviva con la espera. Se argumenta que “faltan” en unas áreas y “sobran” en otras, pero esa tensión revela un problema más profundo: la falta de planificación integrada. Sin una coordinación efectiva entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior y las universidades —con datos públicos, proyecciones territoriales y decisiones coherentes— el país queda atrapado en un ciclo improductivo: se gradúa donde no se necesita, se necesita donde no se gradúa, y al final se castiga tanto al maestro como al estudiante. Eso no es falta de oportunidades; es ausencia de dirección.
Detrás de cada maestro postergado hay una historia que no cabe en estadísticas: la madre que volvió a estudiar a los cuarenta porque quería enseñar en la comunidad donde aprendió; el joven que trabajó de noche para pagar la matrícula; el profesor que aprobó y espera sin un horizonte definido; la maestra que enseña voluntariamente porque la vocación no se le apaga aunque el sistema la dilate. Ellos no son cifras: son la conciencia viva del país. Son los que siguen creyendo en la educación, incluso cuando la educación parece haber dejado de creer en ellos. Y cuando un país logra que su gente más dispuesta a servir se canse, pierde algo más que un recurso humano: pierde confianza social.
Nosotros, los maestros, no pedimos privilegios: pedimos respeto institucional. Pedimos reglas claras, criterios estables, resultados trazables y plazos que se cumplan. Pedimos que la habilitación y el mérito tengan efectos reales, no una espera indefinida. Pedimos un sistema que confíe en nosotros tanto como nosotros confiamos en la educación. Porque la vocación no se reduce a un formulario, y la empatía, la paciencia y el compromiso no caben en una casilla. Enseñar no es un trámite: es un acto de servicio público, de amor y de país.
Ser maestro aquí es resistir con dignidad. Es sostener la esperanza cuando faltan recursos, enseñar con el alma cuando no hay materiales y creer en la transformación cuando el entorno no ayuda. Pero también es cargar un peso que pocos ven. Ser maestro en este país duele. Duele la garganta de tanto hablar, el estómago de tanto aguantar, los nervios de tanto estrés y la sonrisa de tanto fingir que todo está bien. Y aun así, seguimos. Porque un maestro de vocación no enseña por el salario, sino por los ojos de un niño que aprende algo nuevo cada día. Hay maestros que dedican más tiempo a los hijos de los demás que a los suyos; otros, sin hijos biológicos, sienten que cada estudiante lo es. Y, sin embargo, esos mismos maestros son criticados, ignorados o tratados como si su esfuerzo no valiera nada. Unos dicen que ganan mucho sin hacer nada; otros los ven como simples guardianes de aula. Pocos entienden que ser maestro es dar la vida todos los días sin hacer ruido.
Y duele más cuando un joven, inspirado por su maestro, decide estudiar educación, se gradúa con esfuerzo, se habilita con orgullo y luego se topa con un muro de trámites, con una espera sin fecha o con un sistema que parece preferir mantenerlo fuera. Entonces aparece la pregunta que quema: ¿para qué tanto sacrificio, si al final la oportunidad se vuelve un premio que depende de una cadena de filtros que no termina nunca? Hacer pruebas no está mal; lo que está mal es que la posibilidad de servir dependa solo de ellas, o peor aún, que dependa de atravesar un laberinto donde la regla se siente móvil y la puerta, lejana. Porque cuando el mérito se vuelve obstáculo, el país pierde más que un maestro: pierde un pedazo de su futuro.
Por eso, la salida no es eliminar la evaluación ni convertir el ingreso en desorden. La salida es volver el sistema coherente, transparente y humano. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior y las universidades deben trabajar juntos. Debe existir una mesa nacional de planificación docente que defina necesidades por nivel, región y especialidad, conecte la demanda con la oferta universitaria y ajuste cupos y orientaciones con base en evidencia. Y, sobre todo, debe construirse un marco real de dignificación y acceso docente que impida que el mérito se convierta en obstáculo: un banco nacional de elegibles público y auditable; plazos obligatorios para que la elegibilidad se traduzca en nombramientos o en decisiones motivadas por escrito; inducción y evaluación dentro del ejercicio durante el primer año, con acompañamiento real (mentorías, observación de aula, planes de mejora); observatorios provinciales de demanda docente con datos abiertos; reglas claras para que interinatos y contratos no sustituyan indefinidamente el nombramiento regular; y mecanismos de control que prevengan y sancionen cualquier interferencia indebida, con auditoría, trazabilidad y debido proceso, respetando siempre el debido proceso para todas las partes. Esto no es idealismo: es administración básica, es orden institucional, es respeto al talento que ya existe.
El país no puede seguir gastando dinero formando maestros que nunca llegan al aula. Eso no es gestión; eso es desperdicio nacional. Ningún maestro debería rogar por una plaza. Y cuando este patrón se repite también con otros profesionales esenciales, la herida es más profunda: es el Estado enseñándole a su gente que servir es difícil, pero esperar es obligatorio. En un país que se respete, las plazas no deberían convertirse en peregrinaje. Si no existen plazas suficientes, el Estado debe planificarlas y crearlas con responsabilidad, porque un país sin educación es un país sin existencia real: es una bandera sin futuro, una patria sin pulso. Los maestros no son empleados comunes: son los cimientos morales de la nación. Cuando sobran en las calles y faltan en las instituciones, lo que está en crisis no es su vocación: es el alma administrativa del país.
A veces uno se pregunta si quienes diseñan políticas educativas desde un escritorio recuerdan lo que es ser maestro de verdad. Complicar no es dirigir; llenar de papeles no es mejorar. La educación necesita menos laberintos y más puertas abiertas con reglas claras. Necesita coherencia, articulación y respeto. Necesita que el Estado deje de mirar al maestro con sospecha y lo vea como lo que realmente es: el constructor silencioso del futuro nacional. Si el sistema no confía en sus maestros, ¿en quién confía? Si el 4% no se traduce en dignificación real, en planificación útil y en acceso justo, entonces seguiremos sosteniendo un símbolo mientras se erosiona la base. Y mientras ese laberinto siga existiendo, el país seguirá buscando salidas donde lo que falta no son puertas, sino voluntad.
La educación no se rescata con más papeles ni con decretos. Se rescata cuando el Estado, las universidades y la sociedad entienden que confiar en un maestro es el primer paso para volver a creer en el país.
EL DEBIDO PROCESO RD © 2025 Darlin Tiburcio. Todos los derechos reservados.
Se autoriza la reproducción parcial del texto con fines educativos, institucionales o de divulgación, siempre que se cite correctamente la fuente y el autor.
Colección: Territorio y Nación – Ensayos sobre Desarrollo Municipal, Político y Social.
![]()